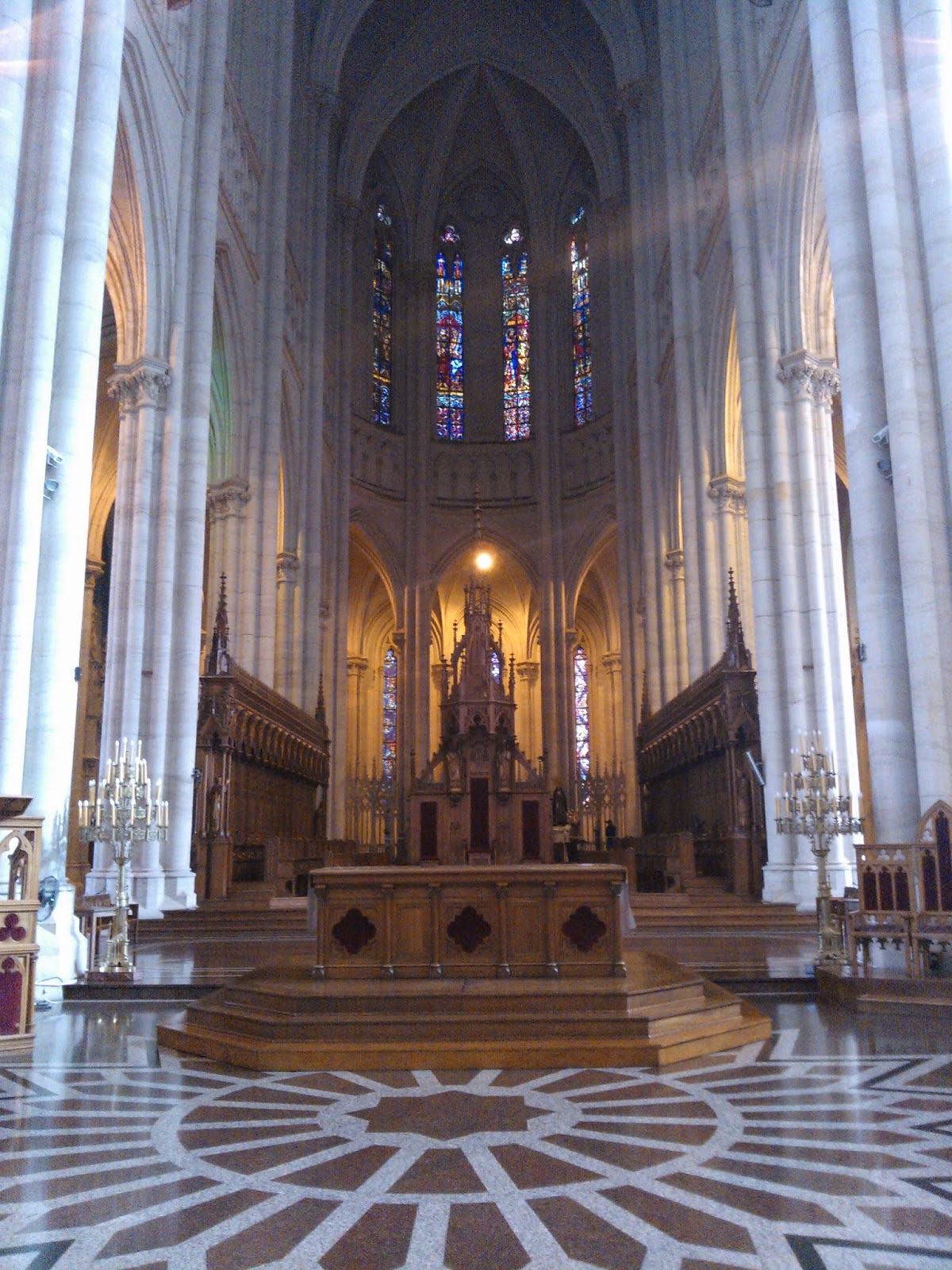Termino de vender estas dos últimas empanadas y
puedo pensar seriamente en marcharme a casa. Aunque el frío cada vez se hace
más insoportable. Me lengüetea por todo el cuerpo. Penetra en mi piel y viaja
como un duende por mis muslos y costillas. Me abrazo y me froto, y así me voy
calentando poco a poco. Es como si un
pulpo invisible paseara todos sus gélidos tentáculos por mi cuerpo y me dijera
sí, ámate alguna vez, quiérete, y busca en tu propio roce el calor. Y abrazándome
espero que alguien, quien sea, se lleve estas dos últimas empanadas para partir
casi corriendo a casa y esperar a Laura con el pan, poner la tetera y encender
la estufa y así calentar mis calcetas de lanas recién puestas. Pero el frío y
su rostro y sus manos no conocen eso que llamamos piedad y va enfriando las
empanadas, hasta convertirlas en dos materias lejos de provocar cualquier
apetito. Sin embargo nunca falta el hambre insensible a distinguir lo frío de
lo caliente, lo crudo de lo cocido, que nos empuja a comer cualquier cosa. Pero
gastar plata en un par de masas frías es ya otra historia. Algo entiendo a los
muchachos. Ellos se detienen, me miran, me preguntan, se las muestro y pucha
señora, están frías, gracias. Y las empanadas cada vez más duras, indeseables. Así
que me voy desprendiendo de mis abrazos y busco el calor en lugares muchos más
profundos, más invisibles: sí, allá, en el miedo; busco el calor en mis sombras,
y como una exclusiva prostituta me cobijo en el terror de escuchar los gritos,
los insultos por el fracaso de no ser capaz de vender dos mierdas de empanadas
frías. Y el golpe en la mesa, las cachetadas, estúpida, inepta, floja,
coquetona, mantenida, puta. Y Laura cubriéndome con su cuerpo llora reteniendo los
manotazos de unas manos que, alguna vez, me apretaban los muslos libres de frío.
Pero Laura llegará con el pan y nos
refocilaremos tomando té en el banco de la plaza, luego de otro parte municipal
y las empanadas a la basura. Llego a casa
y antes de llenar la estufa con parafina, rocío científicamente los pies
del sillón. Me escondo tras las cortinas de la cocina y suspiro hasta el último
ronquido de un auto que se va estacionando. Trago un poco de saliva y justo en
el instante en que el ruido del televisor se superpone a esos bramidos de ogro desplomándose
sobre el sillón, arrojo el fósforo desde la cocina que, volando como un ángel de pelo largo, cae
para que vuele yo de una puta vez. Ya sonriendo desde la plaza contemplamos con
Laura los gritos de un hombre encerrado dentro de una casa en llamas.
Acá se está bien.